Lo que callamos los periodistas científicos en esta pandemia
Los epidemiólogos son los nuevos brujos y los periodistas solo tenemos una lupa
Roxana Tabakman.

ilustración
Las pandemia nos dio un cachetazo, y si tenemos que elegir un grupo que hoy mejor simboliza la figura del conocimiento científico importante son los epidemiólogos. Dotados de predicciones matemáticas representan el saber que cambia la vida de las personas. Los epidemiólogos se convirtieron además en las nuevas estrellas de los medios de comunicación. Cuando nació el primer bebé de probeta, las estrellas de la TV eran los especialistas en fertilidad. Ahora los epidemiólogos son columnistas, comentaristas, entrevistados e influenciadores digitales. Desafío a hacer zapping o darle una mirada a las redes sociales y no encontrar al menos uno. En el grupo de adoradores de la ciencia, son los nuevos brujos.
Pero a nosotros, los periodistas, no nos pagan para creer en ellos. ¿Como hacemos para entender la información epidemiológica, evaluarla, y después ponernos en los zapatos de nuestros lectores, oyentes, televidentes o seguidores en las RS y comunicarla correctamente? Es un problema que no estaba resuelto y ahora adquiere más complejidad.
En el grupo de adoradores de la ciencia, los epidemiólogos son los nuevos brujos.
Aún aquellos a los que la pandemia nos encontró con experiencia de décadas en periodismo de salud, este universo de números y modelos matemáticos es nuevo. Y tenemos que obtener de ahí una información útil, que sirva para algo, que es ligeramente distinta a la del día anterior y puede aún cambiar antes del cierre. De forma general no estamos capacitados, es como si llegáramos a un evento de observación astronómica armados con una simple lupa.
Literalmente, para la Real Academia Española, epidemiología es el estudio de las epidemias. De forma más precisa es el estudio de la distribución y los determinantes de eventos relacionados con la salud, que incluye la obtención de datos mediante la observación o vigilancia activa, el análisis de los factores potencialmente determinantes y la aplicación de esos estudios para el control de una enfermedad. Para nosotros, periodistas de América Latina, la definición es más simple. Es un campo minado.
Por años la bandera de la victoria frente a un estudio epidemiológico era conseguir un buen título, idealmente con un número impactante para el título o la bajada. “Los infartos, o la depresión o las intoxicaciones aumentaron en el país un X%”. Los datos de América Latina eran casi siempre mala calidad, incompletos, antiguos y parciales. Por motivos a veces históricos, los estudios podían incluso privilegiar algún aspecto, sea demográfico, biológico, social, económico, o de comportamiento. Algunos recortes distan de ser inocentes. Si se quiere minimizar la importancia de la mala alimentación en los índices de obesidad, por ejemplo nada mejor que darle a los periodistas un estudio epidemiológico robusto y del propio país sobre sedentarismo.
Lo ideal para el título era un número. Y si era una franja, que fuera pequeña. Se puede decir “entre el 5 y el 10%” pero no entre 20 y 300 000. Así al cubrir información epidemiológica siempre sacrificamos el rigor para hacer una aproximación grosera de la realidad en beneficio de la claridad.
Quiero aclarar que no es un defecto de la profesión. Cuando el médico dice “tiene la enfermedad X y le voy a dar el remedio Y que lo va a curar”, tendría que decir “por su historia clínica hay 50% probabilidades de que lo suyo sea una determinada enfermedad, por los resultados de los estudios diagnósticos esta probabilidad sube al 80% así que vamos a tomarla como verdadera y como el remedio A curó al 67% de los adultos voluntarios sin otras morbiIdades en un ensayo clínico multicéntrico vamos a empezar por ahí. Si no tiene suerte, le voy a recetar después el remedio B que se cree que aumenta las chances porque hay un estudio preliminar que sugiere que es mejor y otro que dice todo lo contrario”.
Todo el tiempo los periodistas científicos estamos haciendo esas mismas aproximaciones que los médicos cuando hacemos notas y nos felicitan por ser claros. Pero sabemos que si somos fieles a la ciencia, el único título que podemos poner la mayoría de las veces es “hay algunas evidencias”.
Es un hecho que la población está siendo informada por periodistas que no sabemos transmitir la incertidumbre. Y que siempre disimulamos lo que no se sabe. Porque los estudios alertan sobre eventos o resultados que pueden ocurrir o no, o van a ocurrir muy probablemente pero no se puede afirmar cuando, como ni a quien va a afectar. Pero un “Tal vez” no hace un título.
Traigo esto a colación porque en un encuentro de periodistas científicos comentábamos que en los últimos 30 años la mayoría había hecho al menos una nota informando que no se podía descartar que un virus como el Sars-CoV2 amenazara la paz del planeta. Ese fue el detonante de mi novela de ficción científica Biovigilados, pero al mismo tiempo yo, como casi todos los periodistas científicos fuimos cautelosos al inicio de esta pandemia de Covid-19. Porque ésta podía ser una más de las posibles epidemias que los científicos decían “no se puede descartar que ocurra”.
Pero la pandemia nos abrió el apetito por obtener, de estudios o modelos epidemiológicos débiles, respuestas únicas, definitivas, útiles para nuestra ciudad, edad, ocupación y lo suficientemente predictiva como para apoyar el regreso escolar. Ese es el problema.
Hoy, para intentar hacer una comunicación de riesgos basados en evidencias lo mejor que tenemos no son cálculos estadísticos con margen de error como los que se usan para diagnóstico y tratamiento, sino modelos matemáticos que siguen otra lógica. Y a seis meses podemos decir que en América Latina las predicciones que anunciamos no se cumplieron ¿Por qué pasa esto?
Por varios motivos. El primero que salta a la vista es la calidad de los datos. Es lo más importante y ni siquiera tenemos datos confiables para alimentar el modelo más simple, el SIR, aquel de suceptibles, infectados y recuperados más muertos. No sabemos ni contar los muertos.
Otro motivo es que todos los modelos son limitados, pueden pronosticar escenarios en situaciones muy precisas y estables y esta pandemia es cualquier cosa menos estable. Y en tercer lugar, los usamos para modificar conductas que afectan su efecto pronosticador. Todo esto lo sabemos…pero ¿eso es todo?
No puedo dejar de preguntarme si no hay algo más y los medios no hicimos bien nuestro trabajo.
Mi sensación es que la polarización que puso los movimientos anti-ciencia de un lado y a nosotros del otro, tuvo una consecuencia inevitable. Nos olvidamos, o no tuvimos coraje, o pensamos que mejor no hacerlo, mostrar con la insistencia debida las limitaciones. De alguna forma, basados en su prestigio, aceptamos con los ojos cerrados la precisión del oráculo y así la transmitimos.
Habría que explicar más como se hacen los estudios y los modelos. Habría que hablar más sobre las espantosas limitaciones de los datos que los alimentan, sobre variables que se excluyen aunque sean importantes. Pero lo que hacemos es dar las conclusiones que nos llega ya masticada porque excede nuestro conocimiento, porque las bases de datos, aun cuando son accesibles, son incomprensibles para quien no tenga entrenamiento en periodismo de datos. Y terminamos la nota con la pregunta silenciosa de si realmente dimos la mejor información.
Lógicamente que contamos con los expertos que entrevistamos, de alguna forma co-responsables de lo que firmamos. Yo hasta tengo un epidemiólogo de cabecera, experto en evidencias, a quien no conozco personalmente pero responde mis WhatsApps. Es una guía que a veces aprovecho. Pero por algún motivo la “opinión del experto” es la que tiene menos valor en la pirámide de las evidencias. Y en mi experiencia las fuentes tienen su corazoncito. Y en este desierto de información confiable, la respuesta dependerá de quién atienda el teléfono.
Habría que explicar más como se hacen los estudios y los modelos, y sobre las espantosas limitaciones de los datos que los alimentan.
Los oncólogos alertan que las personas deben entender que son más propensas a morir de un cáncer que progresa por quedarse en casa para prevenir la Covid-19. Los infectólogos no dicen que el cáncer puede esperar, claro. Pero nos dan cifras de muertos por Covid -19 y recuerdan del exceso de estudios que se hacen cada día en los hospitales que después no se reflejan necesariamente en una reducción de la mortalidad de la población. Y cortamos el teléfono con la sensación de que los dos grupos tienen razón y números para justificar sus ideas.
En la cobertura, las decisiones no son fáciles. En una editorial para la revista Science, el director del Instituto Nacional de Cáncer, coloca um número como resultado probable de la pandemia sobre cánceres de mama y colorretal. Casi 10.000 estadounidenses morirán de estos cánceres en la próxima década debido a atrasos en el rastreo y tratamiento. Pero es un aumento de 1% de un millón de muertes esperadas. Aun aceptando a ojos cerrados la precisión del oráculo…10.000 es mucho, 1% a diez años es poco. ¿Qué enfoque le doy a mi nota? Las preguntas son muchas. ¿Como cubrir estudios contradictorios o cambios en las recomendaciones? Una de las consecuencias de estar noticiando la ciencia en directo como si fuera un partido de fútbol, es mostrar la baja calidad que tienen hoy todas las formas de comunicación científica, lo que hizo que Iván Oransky, de Retracion Watch dijera: “los trabajos científicos, publicados o no tendrían que venir con una etiqueta de alerta que diga: “es altamente probable que lo que va a leer está parcial o totalmente equivocado”. Esto se suma a todas las otras dificultades a la hora de hacer una nota en la pandemia a respecto de los informes gubernamentales o la información de las redes sociales.
¿Qué nos depara el futuro?
Otro punto importante es que la pandemia trajo una mayor complejidad y libertad en la captura de datos epidemiológicos y con ellos nuevos desafíos éticos. De hecho, una empresa canadiense alertó del Covid semanas antes que la OMS a través del análisis de la información privada. Este aspecto también debería ser foco de nuestra cobertura. Todos vimos países vigilando sus ciudadanos en mayor o menor medida, controlando las antenas de los celulares, la tarjeta para viajar en transporte público o la obligación de marcar presencia con el celular. Esta Biovigilancia solo va en aumento porque “el fin justifica los medios”. Pero recientemente una epidemióloga que como muchas se quejaba que le faltaban datos útiles y recientes, alertó que recibía datos que no necesitaba para nada. Estemos atentos a esa mirada epidemiológica que quiere saber cada vez más de todos.
Yo hasta tengo un epidemiólogo de cabecera, experto en evidencias, a quien no conozco personalmente pero responde mis WhatsApps.
Otros temas que tradicionalmente son discutidos a puertas cerradas hoy podrían llegar a la población. Profesionales de la salud son población en riesgo y hay consenso en quienes determinan las prioridades que serán los destinatarios de las primeras vacunas. Pero en América Latina el virus mata más a los pobres que a los ricos. ¿Se va a usar esta información para la priorización de las vacunas? Esto también es epidemiologia.
Cubrir epidemiologia es complejo, no todo está en los ensayos. La transmisión del SARS-Cov2 por microaerosoles demoró a ser aceptada porque enfrenta décadas de conocimiento de transmisión de enfermedades respiratorias que siempre se adjudicaron a gotas mayores que no alcanzan más de los dos metros de distancia del infectado. A veces lo más importante es lo que todavía no está. No había estudios epidemiológicos sólidos que mostraran que era ventajoso usar barbijos caseros o tapabocas. Las personas empezaron a usarlos y las evidencias del beneficio aparecieron después.
El asunto es complejo y para cubrir una epidemia es imprescindible una capacitación que hoy no existe en las escuelas de comunicación ni, me atrevo a decir, en las de medicina. Por ahora hay redes informales y bases de datos. Quizás las redes de periodistas deberíamos encarar algún tipo de asociación a largo plazo con las escuelas de salud pública.
Por ahora solo podemos decir lo que dijo el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes Ambientales de la Salud de la OPS Dr. Marcos Espinal: "Solo podemos decir que el virus es impredecible y no tenemos todas las respuestas."
Escribe: Roxana Tabakman, periodista científica especializada en salud y escritora, autora de Biovigilados.
Edición: Daniel Meza
Factchecking médico: Tania Valbuena
Ilustraciones: Ulises Lima
Este artículo fue escrito y publicado en NewNormal.Lat.
https://nmas1.org/material/2020/09/15/biovigilados
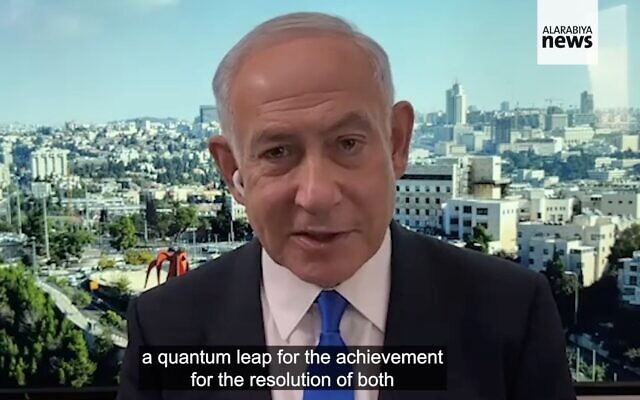

No hay comentarios:
Publicar un comentario